Entre el aprender a hacer y el aprender a ser
El regreso a las aulas ha sido un reto para todos, alumnos y maestros hicimos el mismo esfuerzo de impartir virtuales que, ahora para retomar las estrategias de comunicación directa, en la readaptación al contexto social presencial y la reestructuración del proceso de comunicación interpersonal que son, al final de cuentas, las necesarias para crear un ambiente de cordialidad y de codificación de los mensajes donde los contenidos educativos serán desarrollados para el proceso de enseñanza aprendizaje.
Si retomamos cualquiera las de las propuestas educativas de los últimos 5 años, encontraremos la alternativa de reacondicionar las acciones del docente en la impartición de los contenidos, una necesidad de renovar los significados de lo aprendido en el contexto y para el desarrollo, de recordar que somos responsables todos los que asistimos a las escuelas y que tenemos la oportunidad de integrar las nuevas tecnologías a nuestra praxis.
Hoy, a un año de haber regresado a las aulas, el trabajo no ha terminado, hemos reconsiderado los contenidos y se ha trabajado en la actualización. Los trabajos sobre los rediseños curriculares publicados en estos años resaltan la necesidad de que el orden de las materias considere la evolución del lograr hacer. Por ello, es necesario guiar a los alumnos para que desarrollen sus cualidades y compresión de las acciones a seguir en procesos y, después, comprometerles a su análisis para renovarlos ya sea: en forma conceptual, en el número de pasos o en la alteración por su probidad en la eficiencia final.
De esta manera, el trabajo en aula ha inducido al docente a repensar lo que sabe y pasar del saber al hacer; esta filosofía que nos ha acompañado también en los últimos años ha resultado muy dura, pues significa un replanteamiento completo de lo que cada uno ha aprendido a lo largo de su práctica, sobre todo en aulas universitarias en las que muchos son buenos profesionistas pero carecen de formación educativa, pedagógica o didáctica y, además, no hay tiempo para que se decidan a tener las herramientas necesarias. Es tiempo de que las Instituciones educativas conviertan esta formación en un requisito de ingreso al aula. La única posibilidad de aprender a hacer en una profesión, cualquiera que sea esta, es que el pensamiento del guía sea formado en la educación.
Quienes egresan del aula llevan procesos, sin pensamiento estratégico, sin una postura crítica; quién podría si nadie lo enseña. Así que el hacer, se convierte en seguir pasos a través de instrucciones orales o escritas, que en el mejor de los casos es explicada considerando el contexto, canal, código y por supuesto, la semántica (el significado) del producto.
En pasos condicionados, no cuestionados y a veces, ni siquiera evaluados a través de rúbricas que, de hecho los mismos discentes podrían diseñar en un acto objetivo del cumplimiento de lo que se debe hacer, existe la probabilidad de que las clases dirigidas deficientes emanadas de las explicaciones podrían estar carentes de sentido o calidad.
Entonces, aprender a hacer, requiere de una reflexión integral de la Instituciones de Educación (IE), de los docentes y de un trabajo en pares que permita el cuestionamiento de lo que se hace en el aula. Pues el trabajo colaborativo permitiría reconocer las deficiencias y mejorarlas. También, se puede discutir en grupo, en el aula y con los participantes, trabajar en la construcción y reflexión de cada hacer para los nuevos profesionistas, donde incluso se habitúen a cuestionar las acciones, donde en algunos casos donde no haya procesos, se generen; donde los procesos existentes puedan ser mejorados o respetados por la comprobación de su eficiencia. Y de paso, abonar uno de los problemas más importantes: enseñar el ser.
Después de dos años de pandemia, muchos alumnos se acostumbraron a copiar tareas, de otros compañeros o de internet, ya sin preocupación de plagios o de entender el porqué de los argumentos transcritos. Descuidaron la comprensión lectora y bajo la idea de que no iban a reprobar, desarrollaron una idea de abandono de la responsabilidad o compromiso con la profesión.
El ser, la parte más sensible e importante de la educación, esa que no está en ninguna materia, pero nunca falta en los procesos aulísticos, se ha visto alterada, además por la evidente incapacidad de socialización afectada por la pandemia. Y si bien, ya los psicólogos
educativos veían venir la alteración educativa post-pandemia, bien la ubicaron en la conducta y no sólo en el rendimiento escolar.
En este sentido, la educación a un año de haber regresado, está centrada en la recuperación de contenidos, en temas vistos, no vistos, mal vistos; dando procesos lineales y regresando a un conductismo que no puede progresar en efectividad, porque nuestros alumnos no corresponden a ese contexto inicial, donde el paradigma fue reconocido por sus aportaciones. Donde los estímulos ni siquiera están aplicados de manera dirigida y objetiva al logro de metas.
Los principios como la responsabilidad y la correspondencia del profesionista a su área, el respeto al trabajo de calidad a los compañeros está demeritado, básicamente… olvidado.
¿Podríamos usar los procesos con base en valores?
¿Podríamos cuestionar los procesos, alterarlos o argumentarlos, con el respeto a los autores y a las áreas donde se aplican?
La respuesta está en todos los que formamos a los profesionistas, quienes sabemos que ningún experto puede ser líder sin tener sus dos partes, el contenido para implementar y el espíritu para guiar.
Por: Dra. Maritza Romero
Universidad Hispana Huauchinango, Puebla.












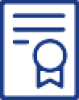 Aspirantes
Aspirantes
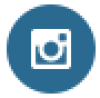

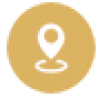 Ubicación
Ubicación App UO
App UO 2223244141
2223244141